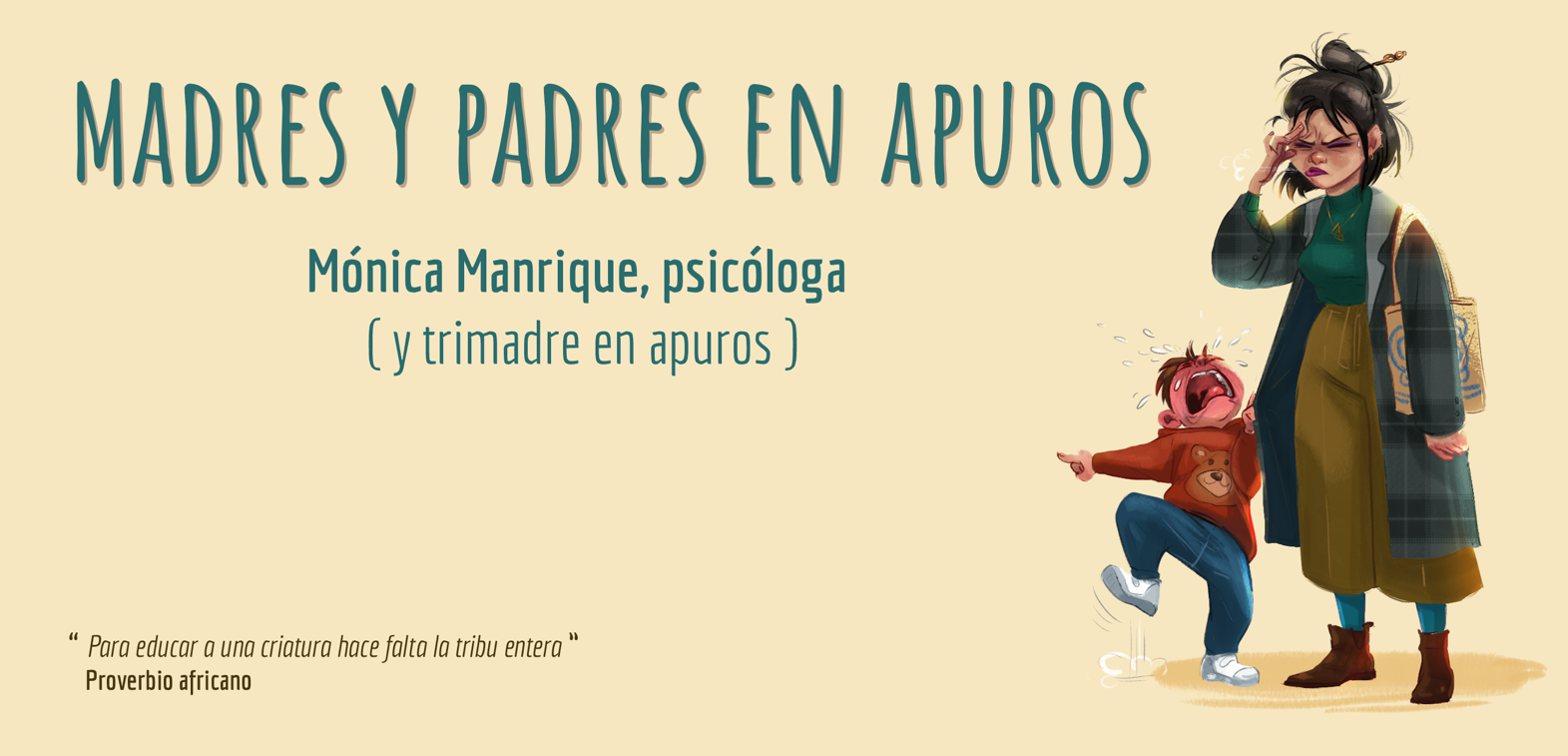“Cada uno de nosotros construye la realidad que después padece.” A. Salvini
Archivo del Autor: Mónica Manrique
Cita del día
“Sólo estamos derrotados cuando nos rendimos.” G. Nardone
Empatía y neuronas espejo
Somos criaturas sociales y nuestra supervivencia depende de entender las intenciones y emociones que traducen las conductas manifiestas de los demás.
Como afirma Rizzolatti y Sinigaglia (2006), las neuronas espejo permiten entender la mente de nuestros semejantes, y no a través de razonamiento conceptual, sino directamente, sintiendo y no pensando.
La actividad de las neuronas espejo parece indicar que la observación de la acción llevada a cabo por otros individuos evoca en el cerebro del observador el diseño de un acto motor análogo al espontáneamente activado por voluntad propia. Los sistemas de neuronas espejo posibilitan el aprendizaje de gestos por imitación: sonreír, caminar, hablar, bailar, jugar al fútbol, etc., pero también sentir que nos caemos cuando vemos por el suelo a otra persona, la pena que sentimos cuando alguien llora, la alegría compartida.
Podemos observar que la alegría, la tristeza, el miedo, el asco, etc. son emociones susceptibles de ser compartidas por quien las observa. Nuestras relaciones con el entorno y con nuestros propios comportamientos emotivos dependen de nuestra capacidad para comprender las emociones ajenas.
Cuando vemos a otra persona en apuros, parece que inconscientemente simulamos tales apuros en nuestra mente, como si sintiéramos las sensaciones negativas de la otra persona y ello nos llevara actuar para aliviar su situación.
El mecanismo de las neuronas espejo permite la comprensión inmediata del estado emocional de los demás, antes que cualquier mediación cultural o lingüística. Pero no se olvide que una cosa es la empatía y otra la simpatía, una cosa es comprender cómo se siente un vecino y otra cosa es que nos hagamos cargo de su situación y seamos compasivos.
En la empatía experimentada ante situaciones emotivas influyen factores de tipo cognitivo y social como la proximidad y familiaridad con la persona observada.
La empatía no es únicamente una reacción instintiva innata, depende también de la educación y de la experiencia.
Rizzolatti, G., Fogassi, L. y Gallese, V. (2001). Neurophisiological mechanisms underlying the understanding and imitation of action. Nature Rewiews Neuroscience. 2, 661-670.
Rizzolatti, G. y Sinigaglia, C. (2006). Las neuronas espejo. Barcelona: Paidós.
¿Qué es empatía?
Existen distintas concepciones de la empatía: unos autores la conciben en términos cognitivos, hasta el punto de confundirse con la toma de perspectiva, mientras que otros lo hacen en términos afectivos.
Davis (1996), señala que unos y otros autores se estarían fijando en distintos aspectos del fenómeno: las definiciones de empatía en términos de respuesta afectiva son definiciones centradas en el resultado, mientras que las definiciones de la empatía como toma de perspectiva se centran más en el proceso que da lugar a dicho resultado. Este autor propone un modelo multidimensional de la empatía en el que incluye y pone en relación los componentes cognitivo y afectivo de la misma.
Hoy en día la mayor parte de los autores coincide en distinguir entre toma de perspectiva y empatía, y en concebir la empatía como una respuesta afectiva más congruente con el estado emocional de otra persona que con el propio, una respuesta emocional en la cual –subrayan– la toma de perspectiva juega un papel fundamental (Eisenberg, 2000; Eisenberg y Strayer, 1992; Hoffman, 1992, 2002). Batson y colaboradores (Batson, Fultz y Schoenrade, 1992; Batson, O´Quin, Fultz, Vanderplas e Isen, 1983) han propuesto, apoyándola con datos empíricos, una distinción que luego ha sido muy fructífera e influyente en este terreno: la distinción entre empatía, respuesta afectiva de preocupación o compasión ante el sufrimiento ajeno en la que la atención se centra en la víctima, y malestar personal, respuesta emocional en la que el centro de atención es el propio sujeto. La toma de perspectiva parece constituir la clave precursora de las reacciones específicamente empáticas (Batson et al., 1992).
Esta capacidad no significa necesariamente que el observador deba adoptar la misma perspectiva, sino que es la habilidad para reconocer los estados anímicos del otro, lo que requiere una serie de valores como sensibilidad, comprensión, destreza perceptiva, capacidad para adoptar y entender los roles sociales y madurez.
Para autores como Hoffman (2002), la capacidad empática representa una condición fundamental de la moralidad, favoreciendo, entre otros aspectos, todo tipo de conductas de ayuda y solidaridad.
Batson, C. D.; Fultz, J. y Schoenrade, P. (1992). Las reacciones emocionales de los adultos al malestar de otros. En N. Eisenberg y J. Strayer (Eds.), La empatía y su desarrollo (pp. 181-203). Bilbao: Desclée de Brouwer.
Batson, C. D.; O´Quin, K.; Fultz, J., Vanderplas, M. y Isen, A. (1983). Self-reported distress and empathy and egoistic versus altruistic motivation for helping. Journal of Personality and Social Psychology, 45, 706-718.
Davis, M. H. (1996). Empathy: A social psychological approach. Oxford: WestviewPress.
Eisenberg, N. (2000). Empathy and sympathy. En M. Lewis & J. M. Haviland-Jones (Eds.), Handbook of emotions (pp. 677- 691). Nueva York: The Guilford Press.
Eisenberg, N. y Strayer, J. (1992). La empatía considerada en el contexto. En N. Eisenberg y J. Strayer (Eds.), La empatía y su desarrollo (pp. 425-434). Bilbao: Desclée de Brouwer.
Hoffman, M. L. (1992). La aportación de la empatía a la justicia y al juicio moral. En N. Eisenberg y J. Strayer (Eds.), La empatía y su desarrollo (pp. 59-93). Bilbao: Desclée de Brouwer.
Hoffman, M. L. (2002). Desarrollo moral y empatía. Barcelona: Idea Books, S. A.
Cita del día
“El miedo es nuestra emoción más primitiva: no podemos evitarla, pero si la aceptamos y la afrontamos se trasforma en valor.” G. Nardone
Cita del día
“La mayoría de problemas no derivan de las respuestas que nos damos, sino de las preguntas que nos planteamos.” I. Kant
Cita del día
“Buscar culpables, si es que se encuentran, impide buscar soluciones.” G. Nardone
Cita del día
“Mira al miedo de frente y dejará de perturbarte.” Sri Yukteswar
Cita del día
“Medir constantemente nuestras capacidades de superar obstáculos y dificultades es lo único que nos hace ser conscientes de nuestros recursos.” G. Nardone
Cita del día
“Es sencillo hacer que las cosas sean complicadas, pero difícil hacer que sean sencillas.” F. Nietzsche